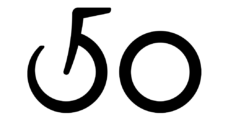Dos sentimientos convivían en mí.
Por un lado, no había descansado así de bien desde que arranqué el viaje. Y, aun así, pensaba que tampoco había necesitado tanto descanso durante los primeros tres meses. Me había llevado al límite físico, día tras día, y sorprendentemente me sentía bien ahí: fuerte, adaptado, con el cuerpo respondiendo mejor de lo que jamás habría imaginado.
Por otro lado, empezaba a notar que me estaba apalancando. Tesalónica se había convertido en una pausa demasiado larga. El calor era asfixiante, rozando los 40 grados cada día, y la falta de vacunación me impedía avanzar. Pasaba las horas sin rumbo claro, con poca productividad, atrapado en una especie de espera que no sabía bien cómo resolver. Esa sensación me inquietaba más que el cansancio.
Cumplía cien días desde que había salido pedaleando de España rumbo a China, y allí estaba, parado. Sin poder seguir. Sin saber muy bien qué hacer.
Una mañana quedé con Rebecca para ir a un museo. Yo pensaba en el arqueológico, ella en el museo de arte contemporáneo, el MOMus. El arte contemporáneo nunca ha sido lo mío, pero aceptar el plan me pareció una buena excusa para salir a caminar y no quedarme encerrado otro día más. Al final, la visita me sorprendió. Algunas exposiciones culturales e históricas del último siglo lograron atraparme, y sin darme cuenta pasé casi dos horas dentro. Mi récord personal en un museo.
Por la tarde conocí a Julien, un francés que viajaba sin dirección ni plazos. Venía de Viena, adonde había ido por amor y de donde se marchó por desamor. Historias así empezaban a ser habituales en el camino: gente en tránsito, personas moviéndose más por necesidad emocional que por un mapa.
Volví al hostel y me puse a escribir en el blog mientras todos nos refugiábamos bajo el aire acondicionado. Afuera, el calor seguía siendo brutal. Al escribir, empecé a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido en estos tres meses de viaje y sobre cómo había cambiado mi forma de ver las cosas. Pensé en Canarias, en enero, cuando estuve a punto de abandonar el proyecto 50aldia. Volví abatido, convencido de que no podría sostener una vida así. Pero no me rendí. Me recompuse. Y ahora, cien días después de haber salido de Madrid, tenía algo claro: no quería volver todavía.
Fue entonces cuando entendí que necesitaba romper esa pausa forzada en Tesalónica. No podía avanzar hacia el este, pero tampoco podía quedarme quieto. Necesitaba un desafío. Algo que me sacara de ese estado de espera.
La decisión fue casi instintiva: subir el monte Olimpo.
No como una hazaña deportiva ni como una excursión más, sino como una respuesta al bloqueo. Una manera de recordarme por qué había empezado este viaje. El Olimpo apareció como una excusa perfecta para mover el cuerpo, ordenar la cabeza y enfrentarme de nuevo a la incomodidad, al esfuerzo y a la incertidumbre.
De camino pensaba en todo lo que este viaje me estaba enseñando. No solo a resistir físicamente, sino a escucharme mejor. A salir de la zona de confort una y otra vez. A cuestionar la vida que llevaba antes, donde todo giraba en torno al trabajo, la productividad y la comparación constante.
En el tren, esos pensamientos se intensificaron. Antes de haber asimilado una experiencia, ya estaba ocurriendo la siguiente. El viaje era una sucesión constante de estímulos, de personas, de lugares que se quedaban grabados muy dentro. Pensarlo me arrancaba sonrisas sin darme cuenta.
Si pudiera volver a mis veinte, lo tendría claro: trabajaría solo lo justo para poder viajar, explorar y aprender. Para vivir.
Al volver a Tesalónica tras esos días en la montaña, con la mochila más ligera y la cabeza algo más ordenada, sentí que algo había cambiado. No tenía todas las respuestas, pero sí una certeza profunda: necesitaba seguir adelante. Terminar mi parada en la ciudad y continuar el viaje hacia Turquía cuando fuera posible. Seguir nutriéndome de historias, de personas y de vida.
Antes de regresar al hostel pasé por el supermercado a hacer la compra. Tocaba ahorrar después de los gastos del Olimpo. Pequeños gestos cotidianos que, de algún modo, me devolvían a la realidad. Pero por dentro sabía que algo ya no era igual.
Y eso, precisamente, era lo que más me gustaba de todo este viaje.